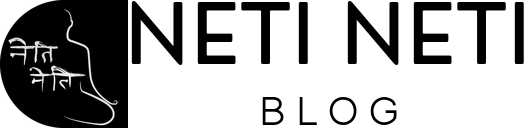La meditación no es una actividad que lleve a cabo la mente; es justamente lo contrario a la actividad de la mente. La conciencia necesita emerger o asumir la forma de la mente para poder conocer la experiencia objetiva, pero no para conocer su propio ser. De hecho, en forma de mente no puede conocer su propio ser.
Lo único que necesita la conciencia para conocer su propio ser tal como es, es descansar en sí misma. Es decir, tan solo necesita ser ella misma. Pero la conciencia ya es ella misma; no necesita ir a ninguna parte ni hacer nada especial para ser (y por lo tanto, para conocerse a sí misma), del mismo modo que el sol no tiene que ir a ninguna parte ni hacer nada para iluminarse a sí mismo.
La meditación no es una actividad de la mente, sino más bien una relajación, una disolución o un hundimiento de la mente en su esencia original, incondicional y nonata. Sin embargo, la mente no es una entidad que pueda relajarse, disolverse o hundirse en su propia esencia como el sol se hunde en el cielo del oeste; la mente es la actividad que la conciencia misma asume libremente para poder manifestar y conocer su propio potencial infinito. Por lo tanto, la única entidad (si es que podemos llamarla así) presente en la mente es la conciencia misma.
De este modo, cuando decimos que la meditación es una relajación de la mente en su propia esencia, lo que queremos decir es que en la meditación la actividad de la conciencia (es decir, la mente) va disminuyendo gradualmente. La mente es la conciencia en movimiento, mientras que la conciencia es la mente en reposo. En esta relajación, la mente va siendo despojada (gradualmente en la mayoría de los casos, pero ocasionalmente también de forma súbita y repentina) de su condicionamiento acumulado, dejando expuesta su naturaleza esencial de pura conciencia, conociendo simplemente su propio ser ilimitado.
La conciencia es la experiencia del simple hecho de ser consciente. Es nuestra naturaleza esencial, irreducible e indivisible. Toda la experiencia objetiva puede ser eliminada o sustraída de la conciencia, pero la conciencia nunca puede eliminarse o sustraerse de sí misma. Esto no significa que los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones puedan eliminarse o sustraerse de la conciencia de la misma forma en que los objetos físicos pueden, en términos relativos, ser eliminados o sustraídos del espacio de una habitación, aunque en las etapas iniciales de esta exploración es razonable pensar que efectivamente así es. Esta formulación es válida para establecer la presencia y la primacía de la conciencia, pero una vez que se ha hecho, como todas las formulaciones, debe abandonarse.
De hecho, nunca conocemos o experimentamos objetos discretos denominados pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones que tengan su propia existencia independiente de la conciencia o del conocer; lo único que conocemos es el pensar, el sentir y el percibir. Es decir, tan solo conocemos el propio experimentar, y todo experimentar es una modulación del conocer con el que se conoce y del que está hecho. No es que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y las percepciones aparezcan y desaparezcan en la conciencia, como si se tratase de nubes en el cielo, sino que son auto-modulaciones de la propia conciencia, al igual que una imagen es una modulación de la pantalla pero nunca existe o «se destaca» de ella con su propia identidad separada e independiente.
La mente es la actividad en cuya forma la conciencia se manifiesta y conoce la experiencia objetiva, mientras que la meditación es una relajación de esa actividad, la cual deja a la conciencia, su realidad esencial, permaneciendo sola y por sí misma en su estado original, desnudo, incoloro, sin modular (el puro, luminoso y vacío conocer). La meditación es ser conscientemente esa presencia de la conciencia luminosa, abierta, vacía y amplia como el espacio que conoce su propio ser consciente.
La pregunta «¿Soy consciente?» (o cualquier otra pregunta similar, como «¿Quién o qué soy yo?», «¿Qué es lo que conoce o es consciente de mi experiencia?», «¿De dónde provienen los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y las percepciones?», o «¿Qué elemento o que parte de mi experiencia no desaparece nunca?») es una pregunta única en su género, pues a diferencia de las preguntas que hacen que la mente se embarque en un viaje de exploración objetiva o «exterior», esta lleva a la mente a un viaje sin objeto en el que el conocer con el que la mente generalmente conoce la experiencia objetiva es atraído «hacia dentro», «hacia el interior» o «hacia uno mismo», hacia su propia realidad esencial e incolora.
En la mayoría de los casos, a medida que la mente viaja hacia el interior, su calidad esencial de puro conocer va perdiendo gradualmente su coloración. Al igual que la imagen que se desvanece lentamente parece revelar la pantalla que en realidad siempre estuvo visible a simple vista, así la naturaleza esencial de la mente deja de eclipsarse o velarse a sí misma en forma de experiencia objetiva y se revela a sí misma como pura conciencia infinita y sin objeto. La mente reconoce su propia naturaleza: la mente original, la pura conciencia, la conciencia infinita.
La pregunta «¿Soy consciente?» o «¿Quién soy yo?» marca el inicio del acceso a la más alta inteligencia de la que la mente es capaz. Es el pensamiento supremo. La mente no puede ir más allá de eso; es la orilla más lejana del conocimiento. Por esta razón Shantananda Saraswati, el antiguo shankaracharya del norte de la India, dijo: «Los verdaderos pensadores no piensan». Es decir, para una mente que persigue la verdad absoluta o un corazón que anhela el amor incondicional, siempre llegará un momento en el que se llevará a sí mismo a su propio fin.
Qué desencadena esta pregunta sagrada en la mente de cada uno de nosotros es algo que varía según la persona, pero tarde o temprano la búsqueda del conocimiento o del amor ha de acabar llevándonos a ella. «¿Soy consciente?», «¿Quién soy yo?», «¿Cuál es la naturaleza del conocer con el que se conoce la experiencia?», «¿Qué es aquello de lo que surge la mente?», «¿Cómo sé que soy consciente?». Cualquier pregunta de este tipo hace que la mente se gire y se dirija hacia sí misma. Todas ellas son variaciones de la misma pregunta sagrada, y es precisamente en ellas donde las disciplinas divergentes de la ciencia y la religión convergen y vuelven a unirse, pues nos hacen comprender que el deseo de conocimiento y el anhelo del amor de Dios son exactamente la misma búsqueda.
Esta pregunta sagrada desencadena un proceso en la mente cuya resolución es la base y el fundamento de todo verdadero conocimiento y de todo verdadero amor. Por ello, es a la vez la ciencia suprema, la esencia de la meditación y la más sagrada oración. Esta es la razón por la que Rumi dice: «Me busqué a mí mismo y solo encontré a Dios. Busqué a Dios y solo me encontré a mí mismo».
Cualquier conocimiento que no esté basado en el reconocimiento de la mente de su propia esencia de conciencia infinita e indivisible, compartirá inevitablemente el condicionamiento y, por lo tanto, también las limitaciones, de la mente finita con la que es conocido, por lo que siempre estará sujeto al cambio y a la duda. Como tal, tan solo será, en el mejor de los casos, relativamente cierto. El conocimiento que la conciencia tiene de su propio ser eterno e infinito es el único conocimiento absoluto, ya que es el único conocimiento que no es relativo al condicionamiento de la mente finita ni está limitado por él. Es el único conocimiento que es absolutamente cierto en todo momento, en todo lugar, para toda persona y en toda circunstancia.
Una cultura verdaderamente civilizada sería aquella en la que todas las ramas del conocimiento (la política, la psicología, la medicina, la ciencia, la sociología, la economía, la filosofía, las artes y la religión) estuvieran fundadas sobre la base del reconocimiento de la naturaleza eterna e infinita de la conciencia, la realidad última de toda experiencia que se conoce igualmente a sí misma en cada uno de nosotros como «yo» o «yo soy», independientemente de la nacionalidad, la edad, el sexo, la raza, el credo, la educación, el estado de salud o las riquezas que se posean. En una cultura así, cada rama del conocimiento adaptaría la verdad absoluta a los diversos campos en los que opere cada una de ellas, manifestando de este modo la inteligencia creativa y el amor sanador que le pertenecen a la humanidad por derecho propio.
Si en algún momento llega a haber una filosofía, una religión o una ciencia que realmente puedan unificar a la raza humana y dar lugar a una paz duradera, a una verdadera justicia e igualdad entre individuos, familias, comunidades y naciones, estas tendrían que estar basadas en la única experiencia que todos los seres compartimos en igual medida y a la que todos los seres tienen un mismo e ilimitado acceso en todo momento: el conocimiento de nuestro propio ser infinito, el cual resplandece en la mente de cada uno de nosotros como el conocimiento «yo soy». El mero hecho de que todos los seres humanos se refieran a sí mismos con el mismo nombre («yo») ya es un indicio en el lenguaje común que apunta a la comprensión de que todos compartimos el mismo ser.
La experiencia de ser consciente es la experiencia más fundamental, ordinaria, familiar e íntima que puede haber; una experiencia que resplandece en todas las mentes como el conocimiento «yo». Como tal, el «yo» de la mente finita es el «yo» infinito de Dios, el único «yo» que existe; el ser indivisible y consciente del cual todas las mentes finitas derivan su identidad esencial; la realidad única que cada mente modula de una manera única y particular, revelando así parcialmente el esplendor y la belleza que se encuentran en su origen. Ser eso conscientemente es la esencia de la meditación y el arte de la vida.